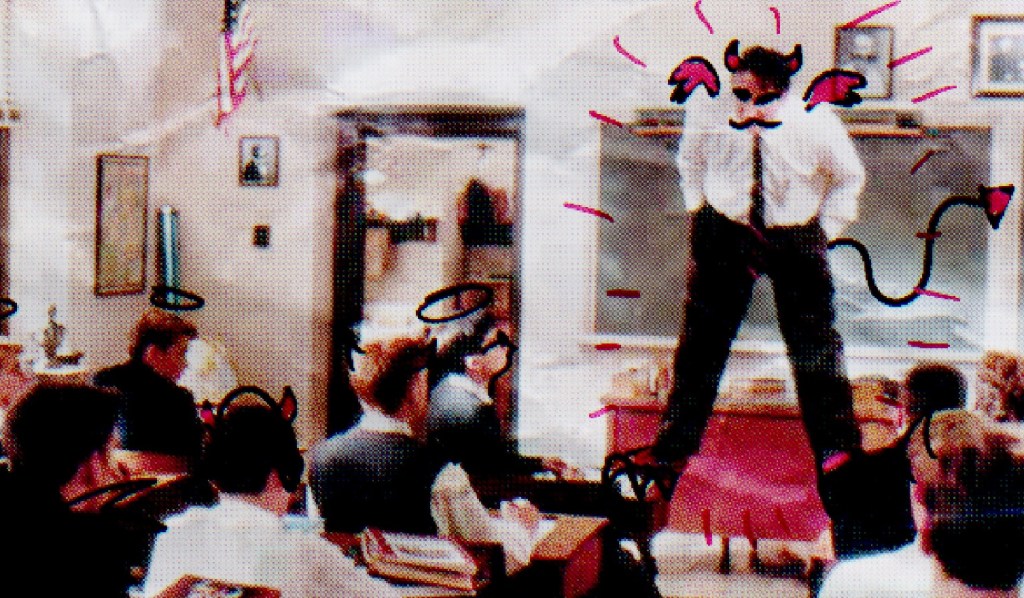Recuerdo con tristeza las numerosas ocasiones en las que, algunas veces acompañado por mis compañeros de clase, denunciaba ante las autoridades escolares o nuestros padres a algún maestro o maestra que estaba haciendo mal su trabajo. Lo recuerdo con tristeza porque reconozco en esos momentos la flama revolucionaria que ensayaba sus llamaradas para poco después ser apagada por los adultos que no sabían más que enseñarnos que la vida sería más fácil si obedecíamos.
Aquellos maestros y nuestros propios padres, los villanos de aquél entonces, sabían que contaban con el respaldo de una tradición, en la que la sociedad ve a la familia y al profesionista no como individuos sino como representantes del ideal de su ocupación. El médico-héroe, el maestro generoso, el sacerdote bueno, el político líder, el padre proveedor, la madre cuidadora…
En aquellos tiempos, sumergidos en la embriagante pubertad, descubríamos dentro de nosotros un bellísimo sentimiento primitivo, la ardiente llama tribal que nos volvía humanos, nos mezclaba y nos ponía a prueba día a día al azotarnos con novedades. Al calor del estreno del deseo carnal, la entrepierna estaba inquieta por conectar con otra, la desnudez se antojaba para explorar el cuerpo propio y ajeno, los huesos irradiaban dolor al crecer y se hacían presentes en lo más profundo de nuestra estructura, el vello comenzaba a recubrir zonas que nos recordaban nuestra identidad animal.
Al mismo tiempo que nos redescubríamos salvajes, comenzaban a estallar pasiones en nuestras mentes. Guerras internas en el nombre del amor, la poesía, la política y la religión. Nada más refrescante que estar furiosos con Dios, escribirlo con “d” minúscula a modo de rebeldía contra su tiranía y sus amenazas que llegaban a nosotros por medio del sacerdote. Nada más hermoso que descubrir en el poema de aquella tarea de literatura alguna palabrilla nueva, que quedaría en nuestro vocabulario para siempre y que nos recordaría que cada palabra era una nueva herramienta más para intentar compartirnos el mundo. En mi caso fue “paroxismo”—que leí en un cuento de Poe— “exaltación extrema de los afectos y pasiones” .
Nada como la obsesión por aquél rasgo del ser amado, algo muy específico, como la curva de su nariz, como el vello semi-transparente sobre sus mejillas, el olor de su llegada, la ansiedad por su partida, la bella contemplación de estos pequeños detalles antes de la tiranía de las tetas, nalgas, penes y comparación de tamaños. Nada como nunca ser amados por el ser amado y conocer los primeros efectos del sufrimiento por rechazo, experimentar por primera vez el dolor físico de un corazón roto…
…y cuando buscábamos la guía de los adultos y su supuesta experiencia, sólo nos encontrábamos con que lo habían olvidado todo.
A esa edad, se manifestaba con furia la necesidad de ser aceptados, de encontrar nuestra tribu y formar parte de ella. Se ensayaban los rituales, la vestimenta, la jerga y las sustancias iniciáticas. Uno llegaba a la escuela y a su casa representando a su colectivo, su nueva identidad, con su nuevo apodo, que venía de aquel grupo amado, aquella nueva familia. Pero la familia sanguínea nos recibía con desaprobación, quizá con vergüenza, en el mejor de los casos con burla. El temor ante la diferencia.
Esta autenticidad moriría muy joven. Moriría antes de concluir la adolescencia misma. Pocos se enteran en el momento exacto en el que muere. Un día, frente al espejo ya no nos encontramos a aquella revolución con mirada, voz y sangre palpitante, sino a un ciudadano común y corriente, una figurita de molde con patas. “Ya crecí” nos decimos, cuando realmente lo que sucedió fue que los sistemas hicieron de nosotros una versión reducida de lo que podíamos ser. Y a eso nos hicieron llamarle “madurar”.
Nuestros guías nos dijeron que nos llevarían por el camino del crecimiento humano, y más bien nos instruyeron en el método del crecimiento egoísta. Si lo recordamos con honestidad, cuando aún ardían las llamas revolucionarias en cada uno de nosotros, eran nuestros intentos por invocar al espíritu, nuestra curiosidad por el misterio sagrado más allá de un dios, la justicia social, el odio a la guerra, la empatía con la pobreza, el canto de libertad y los rituales del amor incondicional los primeros que sufrían los castigos y censuras. Incluso el ahora llamado amor propio, como sentirnos hermosos con un nuevo corte o un accesorio inusual, eran castigados con los más dolorosos rechazos, que se instalarían en nuestros ojos como inseguridades.
Recuerdo con tristeza mis momentos más francos, más sinceros, que en aquellos tiempos eran tan perennes como mis inhalaciones y exhalaciones. En aquel entonces fluía incesante mi verdad: ahora tengo que vigilar si me miento a mí mismo. Cuando quería pensar en el mundo, me corrigieron diciéndome que debía pensar solamente en mí y en cómo manipular a los demás. Me presentaron la promesa del “éxito” como carnada. Los guías fallaron, pues no hicieron más que extraviarnos en un laberinto de ego. El mismo laberinto del que nunca pudieron salir.
Fueron pocos los guías y maestros que apuntaban al camino de la verdad. Los recordaré en mi corazón por siempre y aún aparecen entre sueños confirmando los pasos correctos, pero también fueron muchos más aquellos que sólo se empeñaban en deshacer cualquier intento de diferencia, de experimentación, de espontaneidad de sus alumnos. Pocas cosas duelen tanto como denunciar al falso maestro, al guía extraviado, para después ser traicionado por los propios padres u otras autoridades amadas y admiradas, quienes piden quizá lo más doloroso en este trágico contexto: la obediencia y el silencio. La complicidad en la mentira universal. Las ropas nuevas del emperador.
A todo intento de amor por el prójimo y por el mundo, me enseñaron a llamarle izquierda. A la izquierda me enseñaron a temerle como al diablo. A todo intento de trabajar solamente para mí mismo me enseñaron a llamarle “un plan para la vida”. Olvidarme de los demás era el camino correcto y el único que aceptarían. Y con confianza en los guías, los supuestos experimentados en la vida, creí.
Ahora tengo la edad suficiente como para juzgar a aquellos adultos ¡Y qué satisfactorio ha sido coincidir con aquel adolescente furioso e indeseable! ¡Que hermoso ha sido felicitar desde el futuro a ese maleante, truhán, bueno para nada que se revelaba contra sus autoridades!
Celebro que existe dentro de nosotros la capacidad de protestar. Hoy en día, muchos necios le llaman a la juventud “la generación de cristal” y justamente lo hacen cuando alguien protesta en defensa de lo que cree que es correcto. Creo ser parte de algo más grande que un nombre barato que le dieron a la ‘responsabilidad emocional’ unos listillos con miedo al juicio (el propio y el social).
La “generación de cristal” lo es por transparente y hermosa, no por frágil. Es una tanda histórica con un espíritu joven que denuncia que hemos heredado, una y otra vez, un mundo que se miente a sí mismo porque a sus sistemas fallidos no les queda de otra mas que cegarse y rendir cuentas falsas.
Es momento de reconocer que la razón por la que los guías han fallado es porque los sistemas que los avalaban fallaron. Y claro que encuentro culpa en aquellos que no se dieron cuenta del fracaso de los proyectos del mundo, porque fueron los mismos maestros que promovían estos proyectos los que nos exigían no ser críticos ni diferentes. Querían homogeneidad y, cuando lo lograron, se quedaron sin alternativas ante el caos inevitable del universo.
Pero (aún) no es el fin. Nunca es tarde para reconocer la naturaleza noble del ser. Es difícil, mas no imposible, recuperar el camino tras el terrible accidente de la llamada “educación”. Después de todo no todos los guías fueron malos. Es tan poderoso su legado que nos indica cómo escucharnos a nosotros mismos para ser nuestros propios maestros, para después, con humildad, ponernos al servicio del mundo.